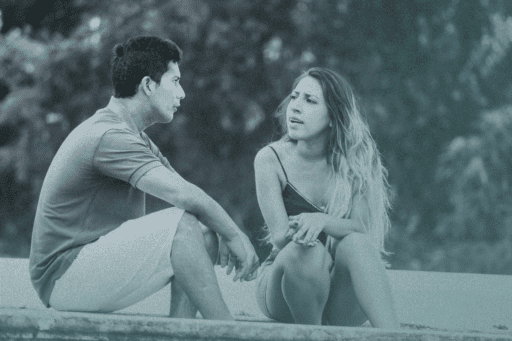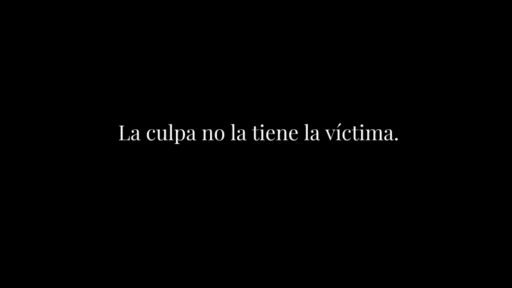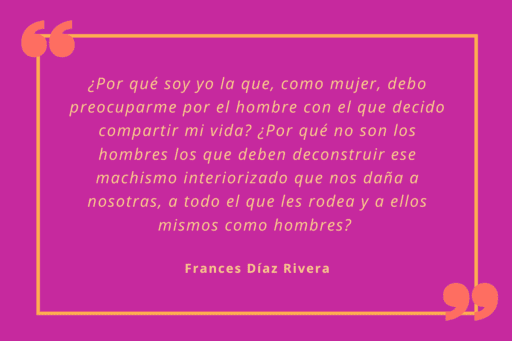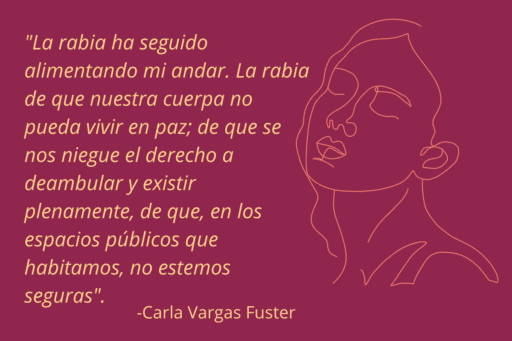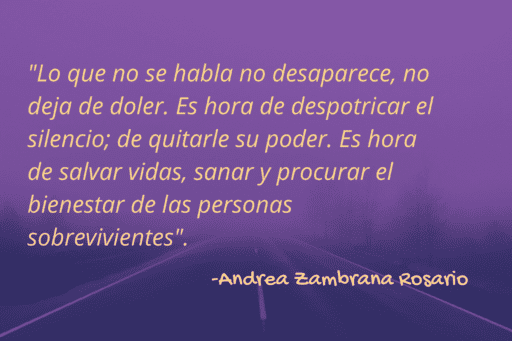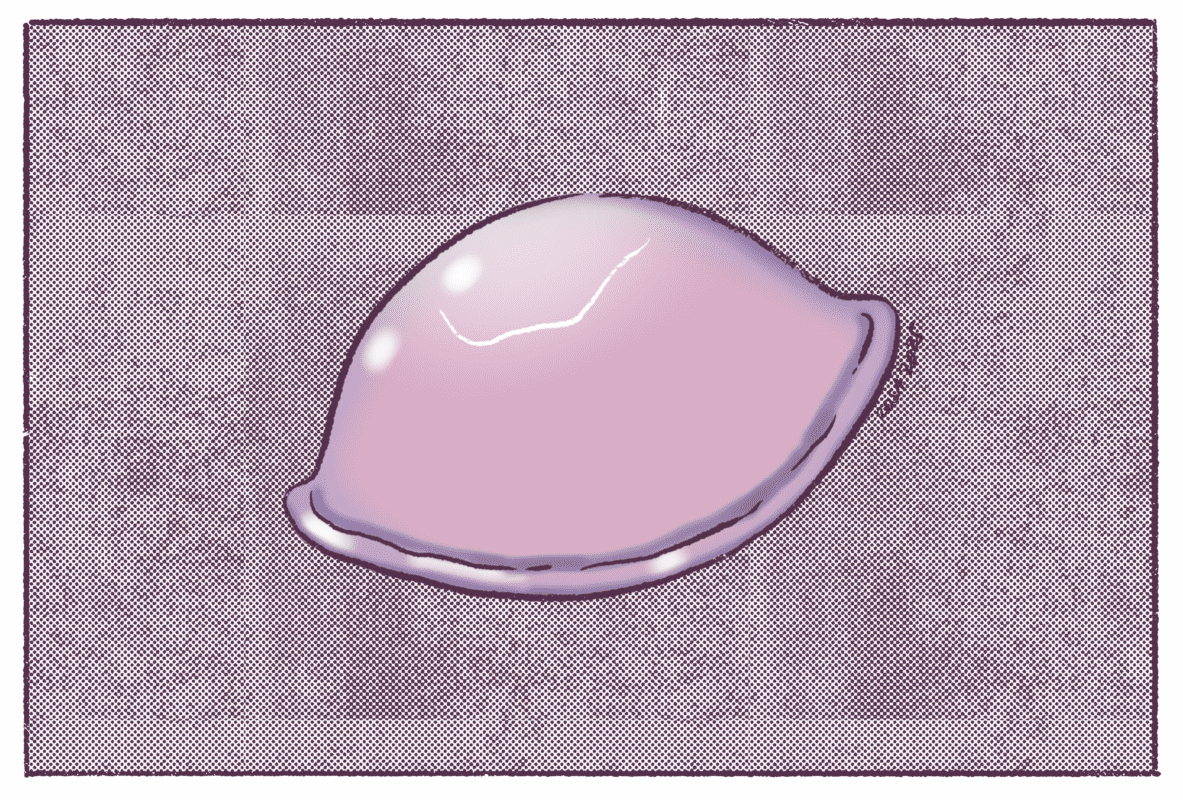(Foto por Glenn Carstens-Peters en Unsplash)
Todas la estamos pasando mal, me digo para calmarme mientras me preparo café con el corazón agitado. Hoy me toca dar tres clases virtuales que ya tengo preparadas con sus actividades y ejercicios de refuerzo.Normalmente, una clase en un salón se divide en tres partes esenciales. Yo digo que esas partes se dan, simultáneamente, cuando ya llevamos un ratito enseñando. Expones al o la estudiante al tema, le haces preguntas, presentas alguna actividad para provocar curiosidad. Ya luego explicas el concepto, recalcas su definición, sus partes y a mí siempre me interesa que sepan por qué es importante aprender tal cual tema. En último lugar -si da tiempo ese día- viene la práctica para corroborar si, en efecto, me di a entender explicando la destreza.
Siempre he pensado al salón de clases -desde que era estudiante y ahora como maestra- como un santuario. Un espacio sagrado en el que fluyen de manera armónica la relación humana entre el conocimiento y el aprendizaje. Las paredes con los temas, las franjas con las palabras de vocabulario, el escenario de los proyectos creativos y las lecciones viejas. Es un proceso casi mágico. Las risas, el comentario, las ocurrencias y hasta el regaño para que te sientes y escuches, son esenciales en esa dinámica y más aun cuando son niños y niñas quienes lo protagonizan.
Sin embargo, en estos días, nos ha tocado mover el salón a la sala, el comedor, el cuarto o como en mi caso, al escritorio que usaba de niña. Tomo mi taza de café y me siento frente al monitor. La ansiedad no se hace esperar. Pienso en esos y esas que me necesitan aún más que los demás. Que se les hace necesaria la repetición de tres o cuatro veces “es la página 56 y 57, te toca leer el encasillado amarillo, busca la libreta, ¿dónde está tu lápiz?”, y no estoy ahí para hacerlo. Abro las pantallitas y voy viendo caritas que reflejan un poco de todo, alegría, cansancio, tristeza o que, probablemente, acaban de levantarse.
Algunas hablan de que les gusta mejor así, otros y otras aparecen con la camisa de la escuela puesta, otros tantos extrañan el patio y poder jugar baloncesto. Uno que otro me comentó que hasta extrañaba que lo enviara a lavarse la cara luego de estar en el patio. Algunos no los veo desde que dejamos la escuela.
Comenzamos la clase, y comparto mi pantalla. Les leo, alguno que otro lee, otra me dice que no entiende y se agudiza el estrés. Estoy y no estoy. Están y no están. El proceso se trastoca. El salón ya no nos protege. Y se hace difícil pensar e imaginar que una presentación, una hoja de trabajo o una lectura puedan fluir solas sin la presencia que conecta a mis estudiantes conmigo.
Las maestras somos cuidadoras por naturaleza. Aunque no seamos madres, ese instinto de protección llega y se queda. Nos remuneran por impartir conocimiento, pero nuestras maneras de ser y estar adoptan otros roles. A la pestaña de educadora se le añade consejera, psicóloga y enfermera sin título. Se establecen vínculos que nos marcan para toda la vida. Desde pequeña, siempre tuve gran fijación con mis maestras. Tanto así que -a mis ocho años- mi madre y mi padre tuvieron que correr a comprarme una pizarra de marcadores para equipar mi nuevo salón de clases en mi cuarto. Siempre se me daban bien las letras, por lo que mis muñecas eran las más educadas del vecindario. La vida era bella enseñando y me atrevo a reafirmar -con todos sus matices- que lo sigue siendo.
Dejo que la taza se enfríe, me quedan dos clases más y ahora pienso en las maestras que sí son madres. Las que son cuidadoras por partida doble y ahora todo se les junta. La casa, los hijos y las hijas, el salón y los estudiantes, todas exigiendo y necesitando en el mismo lugar. Las imagino y mi ansiedad incrementa.
Pienso en los niños y las niñas que no tienen el acceso a una computadora en su casa o que, probablemente, tienen una sola, y mamá y papá la necesitan para trabajar. Hay de aquellas que ni tienen internet. Pienso en las niñas que tienen que aprender lecciones, escribir y ser evaluadas lejos de la paz que un salón les da porque está su padre abusador gritándoles o algún tío viniendo a toquetearlas.
Pienso en quienes han tenido que vivir los terremotos del sur y en este año no han podido regresar ni un solo momento a la escuela. Pienso en quienes no están cobrando un peso. Pienso en la razón que tiene Judith Butler al afirmar que el virus no discrimina, pero la crisis sí, cuando la falta de preparación de las naciones y la ambición por el lucro ponen en desventaja a quienes no tienen recursos suficientes para manejarla.
Pienso y pienso y me reconozco humana, expuesta, sin muchas soluciones. Termino mi taza de café y me reconozco idealista al esperar que pronto podamos regresar al salón. Cierro y abro pantallas, me preparo para mi última clase y solo espero que hoy todos tengan su lápiz y abran la libreta.