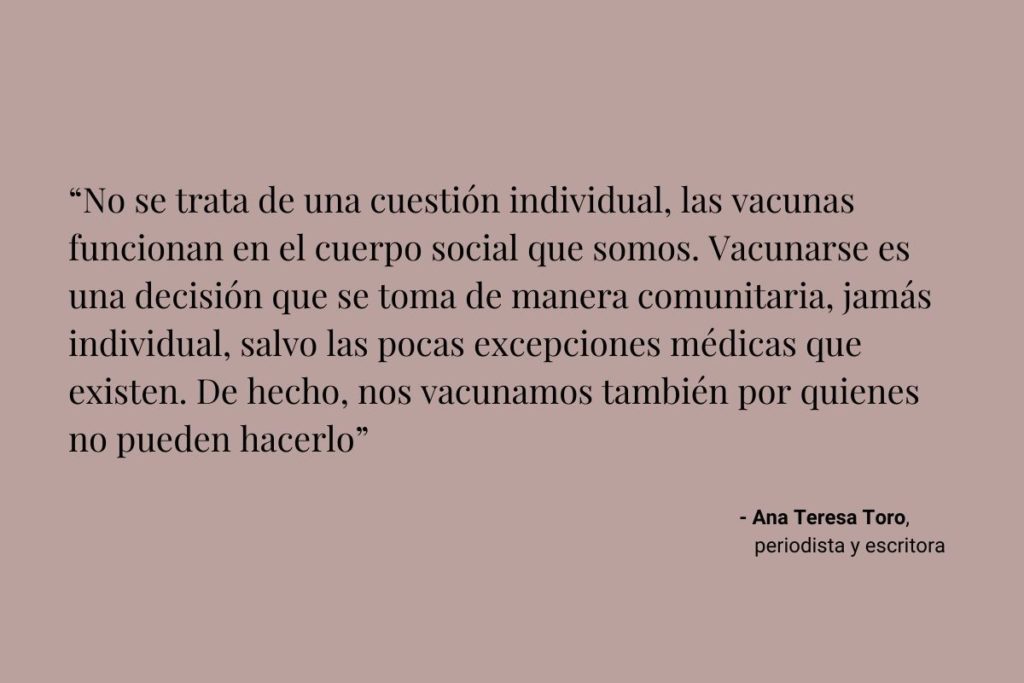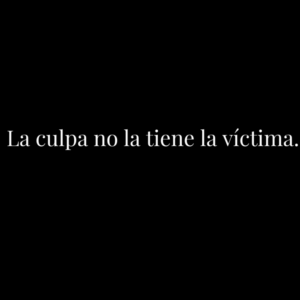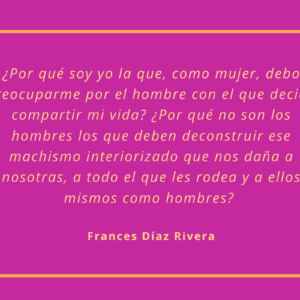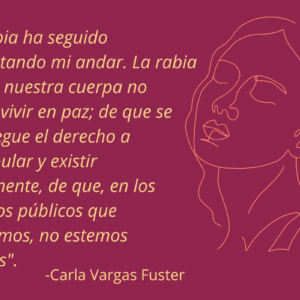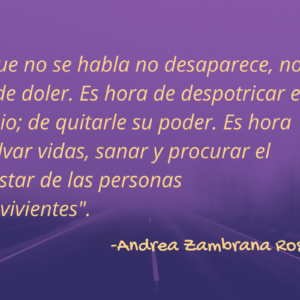En el año 2008, pasé semanas hospitalizada en el Hospital Gregorio Marañón en Madrid. La pasé muy mal. Es uno de los periodos más duros que he atravesado. No era mi primera hospitalización, pero fue sin duda la más difícil. Luego de semanas aguantando un dolor intenso y agudo en el costado izquierdo, mi amiga y hermana de la vida Iliana Fuentes Lugo insistió y llegué a otro hospital, el que teníamos cerca en el momento. Llegamos en la tarde y, antes de las dos de la mañana, había un diagnóstico: secuestro pulmonar.
Algo así como un pulmón bebé, como tener un sexto dedo pero en pulmón, me explicaron. Tengo las imágenes del CT con contraste que permite verlo y es hermoso, como un ramillete de flores. Tiene su propia vena y arteria, es un ente casi autónomo. Pero no, no me hace más capaz de respirar, sino todo lo contrario. Me hace más propensa a enfermedades pulmonares. Un catarro común se vuelve bronquitis en un día y así. La meta es evitar la pulmonía. Lo supe por fin, porque esa misma noche me hicieron todas las pruebas del mundo, sin siquiera pedirme un documento. Sin llamar al plan médico, sin autorización de nada, sin siquiera saber mi estatus migratorio en el país aunque mi acento hacía evidente que era extranjera.
La severidad del caso les hizo trasladarme en ambulancia hasta el Gregorio Marañón. Recuerdo las luces y el sonido de la ambulancia, la ansiedad de las personas que me atendían, la sensación de quedarme dormida sin poder respirar y de mucha gente durante días despertándome de algún marasmo. Pasé días con la presión en bajas de 30/60, pasando susto tras susto. Cada aspiración, cada poquito de aire que entraba a mi cuerpo se sentía como una espada atravesándome el costado. Tenía una pulmonía severa. En el ala de neumonía, era la más joven.
A mi lado, estaba Paulina, una señora mayor que solo gritaba para ir al baño. A la derecha estaba Ana, una gitana que vendía flores y estaba convencida de que yo era una gitana más. Tanto así que me trató de empatar con el hijo de una gitana del cuarto vecino que vendía trajes de baño. Me trajeron un bikini blanco para convencerme, y las mujeres de aquella familia gitana que me quería casar, me acompañaban por las mañanas y por las tardes a hacerme la prueba de función pulmonar. Yo soplaba y la bolita apenas se movía. Pasé muchos sustos cuyos detalles es justo reservarme, creo que ya he compartido más de la cuenta, pero los tiempos lo ameritan. Valga decir que fue serio, grave y, en resumen, por poco las lío. Tenía 23 años.
Mi amigo Pedrito Muñiz fue a verme varias veces y me llevaba su computadora para ponerme películas, y junto a Iliana, la comunidad que tenía en Madrid estuvo pendiente de mí. Desde la isla, mi hermana -estudiante de medicina entonces- movió cielo y tierra con sus profesores para estar al tanto de mi situación. Yo recuerdo pocas cosas de aquel tiempo. El dolor es una bruma que te bloquea el resto de los sentidos, te bloquea el camino a la memoria. Pero recuerdo cosas. España jugaba la Eurocopa en esos años y los enfermeros y enfermeras se habían pintado banderitas rojas y amarillas con crayolas en la ropa. Recuerdo al médico peruano que me velaba el sueño -por momentos me asustó y me pareció incómodo- y recuerdo la noche en que España ganó la copa futbolera. Recuerdo darme golpes en las costillas para tratar de confundir con un dolor nuevo el dolor que venía con cada respiro. A partir de esa experiencia, jamás he subestimado el milagro que es inhalar y exhalar.
La enfermedad me hizo dejar un trabajo en Madrid, la posibilidad de más tiempo allá y unas cuantas cosas más. Vivo con esta condición desde entonces y me cuido, la he podido manejar y he evitado la no deseada cirugía pulmonar que me advirtieron podría ser necesaria. Esa gente me salvó la vida, pagué unos cuantos euros en medicamentos y aquí estoy.
Es evidente que la explosión de esta pandemia con 39 semanas de embarazo en el primer cierre del país, a causa de un virus precisamente de enfermedad pulmonar, me sacudió hasta los cimientos. Tengo muy claro en la memoria y en el cuerpo lo que se siente no poder respirar. Tengo una cicatriz en el pulmón izquierdo porque la infección fue tan profunda que se comió parte del tejido. El más mínimo estornudo me lleva de regreso a ese lugar, a ese momento.
La misma ciencia que me salvó entonces, produce una vacuna. La misma ciencia -porque el método científico es uno- que nos lleva a marchar para concienciar en torno al calentamiento global, trabaja a toda prisa sobre los cimientos de años de trabajo y lo consigue. Lloré de alegría cuando mi hermana -que es médico y no pudo estar conmigo en mi parto- se la puso. Celebré el alivio que vendría con esa vacuna, una más de las tantas que como sociedad nos han salvado la vida, porque una cosa es clara, las vacunas son un contrato social porque así funcionan. No se trata de una cuestión individual, las vacunas funcionan en el cuerpo social que somos. Vacunarse es una decisión que se toma de manera comunitaria, jamás individual, salvo las pocas excepciones médicas que existen. De hecho, nos vacunamos también por quienes no pueden hacerlo. Las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque no vemos por ahí gente paralizada por polio, entre tantos otros ejemplos.
Entonces, pasan los meses y por fin te toca. Lloré como media hora en el carro el día que me pude vacunar, pude respirar un poco más. Un examen de rutina confirmó lo que dos pediatras me dijeron que era una posibilidad, le pasé anticuerpos a mi hijo a través de la leche. Respiré aún más.
Y siguen pasando los meses y el virus sigue mutando y aparecen los profetas de las libertades individuales, los mismos que, desde el espectro religioso, la rechazan si se trata del aborto -que sí es una decisión de un cuerpo propio y no de un cuerpo social- y los que, desde el espectro del mundo natural o del “wellness” llevado al extremo, correrán al hospital el día en que les falte el aire como me faltó a mí porque no habrá vitamina ni suplemento que les quite ese dolor. Yo los intenté todos. Y sigo disfrutando de esa sabiduría porque no todo es oposición en esta vida, a veces simplemente, las cosas se complementan.
No me gustan los extremos. No me gusta cuando se habla de purezas, sea del cuerpo o del espíritu, o de credo alguno. Las purezas invocan lo más oscuro de la naturaleza humana y yo creo en la ciencia, en los valores del ingenio humano. Prefiero todo lo malo que traen consigo esos valores -que podemos mirar críticamente- al oscurantismo de seguir dioses que buscan purezas sean de la cristiandad o de la Pachamama. Si uno lo piensa bien, pocas cosas tan impuras como la fe que contiene la infinita contradicción que somos.
Y sabes, no hay problema con la espiritualidad. Aunque lo parezca, no tiene que ser incompatible cultivar tu fe -religiosa o espiritual- y reconocer los avances de la ciencia, del ingenio humano. Tampoco hay problema con el mundo natural. Soy nieta de una santiguadora que curó frente a mí no pocos tobillos doblados -el mío incluido- y en cuyos mejunjes y tés de yerbas aún confío. Mi mata de sábila está robusta y en mi casa no faltan jarabes hechos de nuestra historia curandera. El problema es la búsqueda de una pureza que es inalcanzable, ya sea pureza espiritual o por la vía de alguna limpieza de jugos verdes o dietas a las que se le adjudica un valor moral como si el acceso a los alimentos fuese igual para todos, como si fueras mejor persona por comer espinaca en lugar de pollo frito. Por cierto, aunque me tomo los jugos verdes, tengo claro que para eso está el hígado.
Entonces anoche, por masoquismo, curiosidad o mala costumbre, me senté a mirar un debate que no debió ser, entre de médicos y peritos en la materia con escépticos y portavoces de un despertar de conciencia que suena más a la edad media que a la ilustración. Despertar debiera ser entender que no hay nada que podamos trascender sin conciencia del plural que somos, pero el despertar de la contemporaneidad es un despertar del yo, de un yo todopoderoso, de un yo/dios incuestionable, que jamás será convencido de nada porque todo lo que viene de afuera es impuro. Yo tengo una persona muy cerca de mí que se niega a vacunarse. Me pide los datos. Le digo, ve al hospital, directamente, pregunta a la gente que trabaja allí, habla con los familiares. Me dice que no, que todos mienten. Porque quien no quiere encontrar una verdad distinta a la propia, jamás saldrá a buscarla.
Desconfiar del gobierno es bueno y saludable. Sabemos que ocultan información, que manejan mal las cifras, que a veces, ni cifras tienen. Sabemos, sobre todo en Puerto Rico y en las comunidades pobres del mundo, que con nosotros se ha experimentado, que la misma ciencia se ha prestado para crímenes históricos contra nuestra humanidad. Como mujer lo tengo presente en la memoria colectiva de las mujeres de nuestro país y del mundo, y es justo resistirlo y cuestionarlo. Sabemos que la medicina no siempre ha sabido escuchar al paciente, respetar nuestra dignidad, tratarnos más allá de prejuicios raciales, de clase, de género y un largo etcétera. Lo sabemos porque lo vivimos todos los días y porque dentro de las Ciencias Sociales, la Historia y el Periodismo se ha documentado a cabalidad. Que creamos en la ciencia no la hace exenta a la crítica y a la necesidad de transformar su discurso paternalista.
Sabemos que la medicina hoy día se ha convertido en un negocio de la más baja calaña, que en muchos casos, si no tienes dinero te mueres. He perdido la cuenta de los testimonios de médicos frustrados porque un plan médico les quiere dictar cómo tratar a su paciente y de lo mucho que luchan, se rebelan y buscan alternativas para evitar que sea así. Lo viví. Durante años, fui hospitalizada en Puerto Rico y jamás lograron el diagnóstico que en una noche tuve en España, no por falta de médicos competentes en mi país, sino por la falta de permisos para hacerme pruebas o por el temor a una demanda si se excedían en algún tratamiento. Los he visto rabiar porque no les dejan hacer su trabajo y eso es sencillamente asqueroso. Aún así trabajan, salvan vidas, te curan aunque pasen toda la consulta y tratamiento explicándote que lo que leíste en Internet no significa exactamente lo que piensas, intentando explicar en media hora lo que les tomó años estudiar, son los que se exponen a lo peor porque son más los que tienen vocación y amor por la medicina. A ellos y ellas, GRACIAS. Cuanta paciencia.
También están los que se han olvidado de sus juramentos y viven felices prestándose al circo económico que puede llegar a ser la salud. Me consta que son los menos, pero existen y es vergonzoso. Los mismos profesionales de la medicina les dirán que sienten vergüenza de quienes operan de esa manera.
Creo que ya sobran los argumentos y ejemplos para afirmar que es válido mirar con recelo al poder, y que estamos ante una oportunidad trascendental de mirar lo que hemos hecho de nuestro sistema de salud. Pero eso es una cosa. Otra muy distinta es negar la ciencia, negar el proceso que como sociedad hemos acordado razonable -estudios, grados de universidades acreditadas, prácticas, años de investigación y trabajo de campo- para adquirir un conocimiento que nos guíe en una emergencia. ¿Con qué cara yo miraría al equipo médico que me devolvió la capacidad de respirar y les digo que, ante un virus respiratorio de alta severidad, me voy a negar a la principal alternativa para evitar su letalidad que ese mismo equipo me ofrece?
Yo no tengo cara para eso. No tengo cuerpo, ni fuerza. ¿Qué la ciencia ha cambiado, que no es estática? Así funciona, nuevos datos, nueva verificación de esos datos, nuevo conocimiento. La belleza de la ciencia es precisamente esa, su capacidad de evolucionar con nosotros y lo hace. Si hay una nueva información cambia su postura, pero quienes miran con escepticismo jamás estarán dispuestos a ello. Lo peor de las dudas del presente es que son estacionarias. Una pena monumental, la maravilla de dudar siempre había sido comenzar a moverse.
Ayer (el miércoles) miré ese programa del que todo el mundo habla y lo sentí como una derrota. El fin de la pericia llegó para quedarse. Se cree más en sospechas que en la evidencia que el propio mundo nos muestra. Nos preocupa tanto estar tan “despiertos” que olvidamos que despertar solos es una forma de estar muertos, porque somos un cuerpo colectivo, un cuerpo vivo hecho de todos los cuerpos.
Hoy pensé: Nicanor va a graduarse de sexto grado con mascarilla. Y sentí que no exageraba. Es horrible. Mi hijo -como tantos niños y niñas- no conoce otro mundo que un mundo sin sonrisas y, al parecer, habitará un mundo donde aprender y estudiar algo en profundidad no valdrá la pena, y ahí estaremos, llenando el espacio del saber con lo que siente o piensa aquella, con lo que intuye o interpreta aquel, con el último video, del video, del video en la web sin ningún rigor. Llenando el espacio con la impenetrable y falsa certeza de pensar que es posible conocer todo aquello que la sociedad ignora. La razón ya duerme. Quedan los monstruos. Lo sabía Goya y lo repetimos ahora y hasta el fin del tiempo. Ojalá que no, yo tengo fe en la gente, en la palabra, en la ciencia, pero ayer sentí que perdimos. Hoy tengo la duda de que a lo mejor no del todo y eso es buen augurio. O eso elijo pensar.