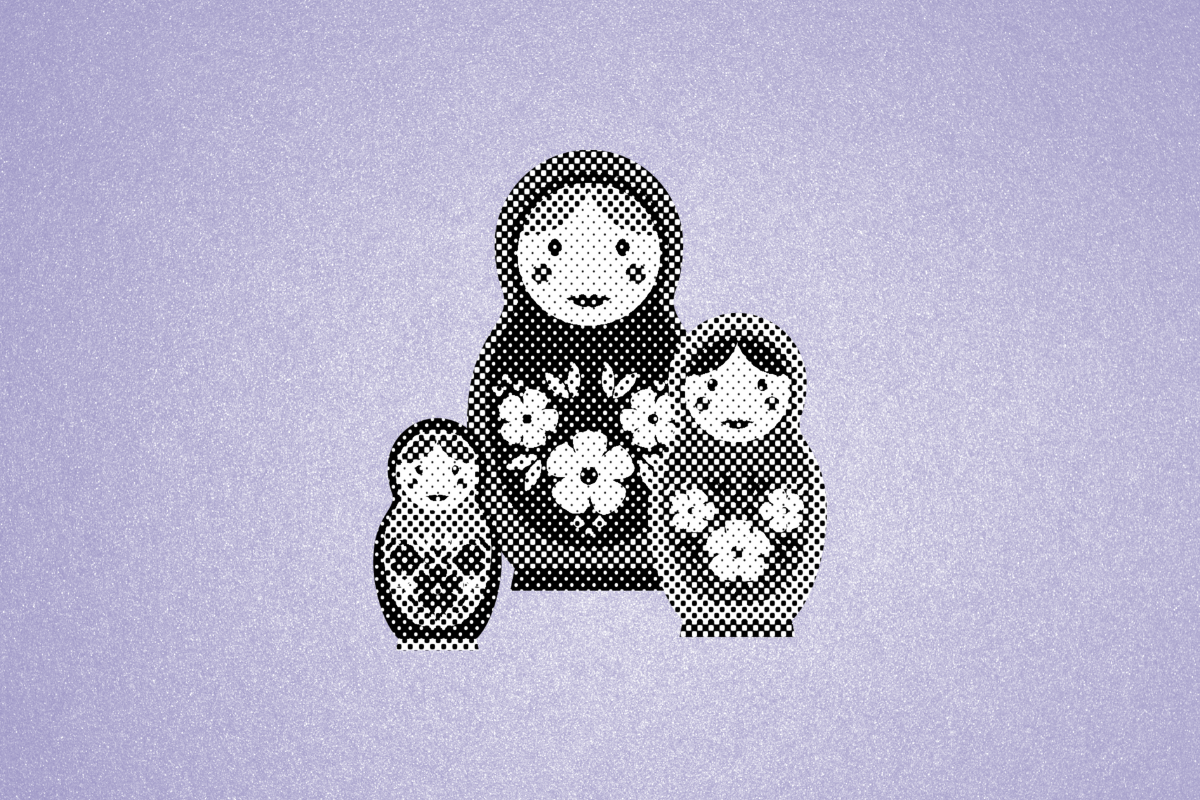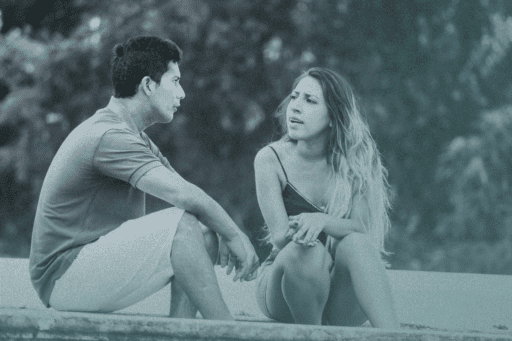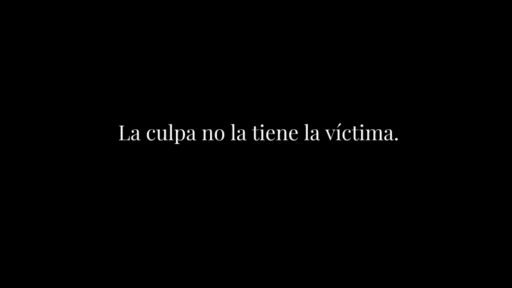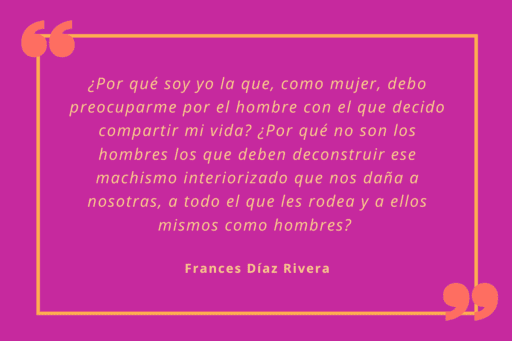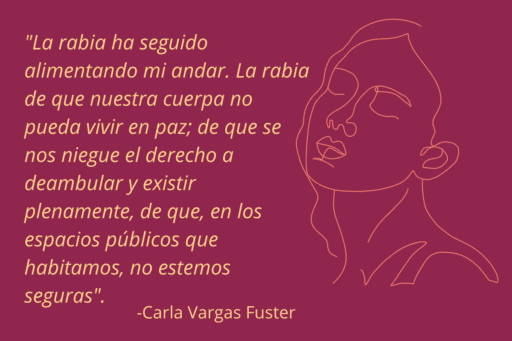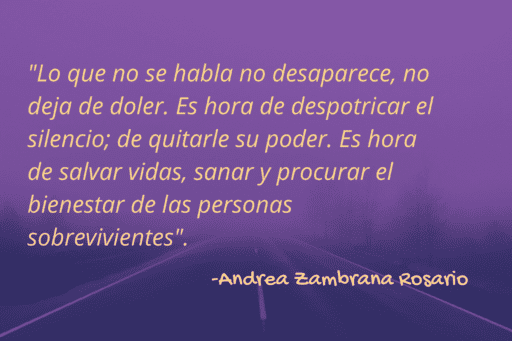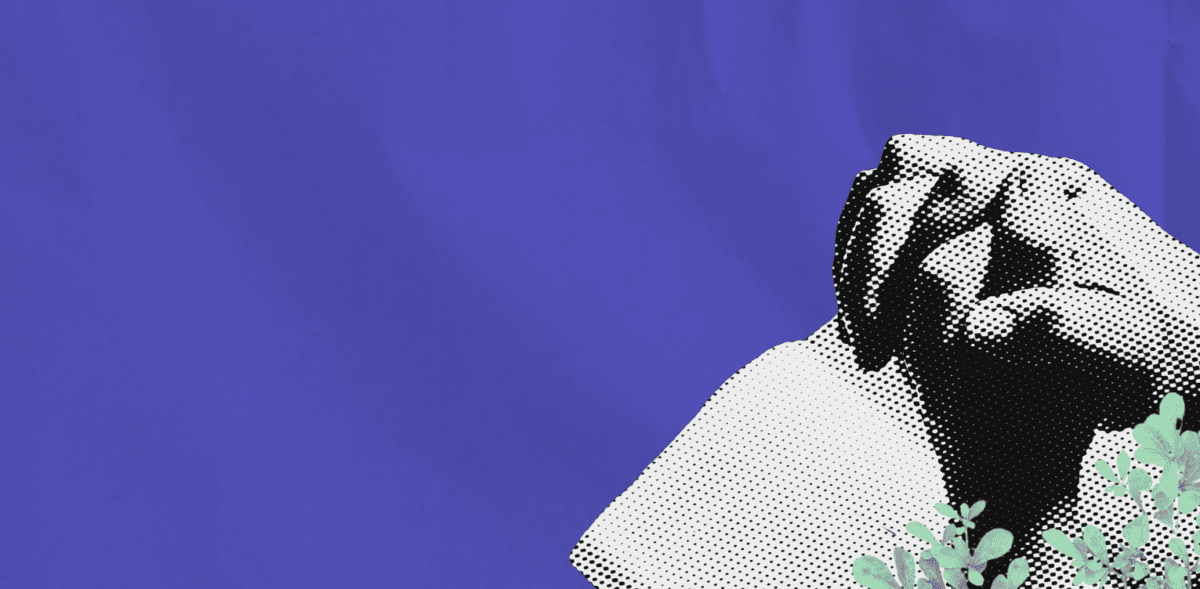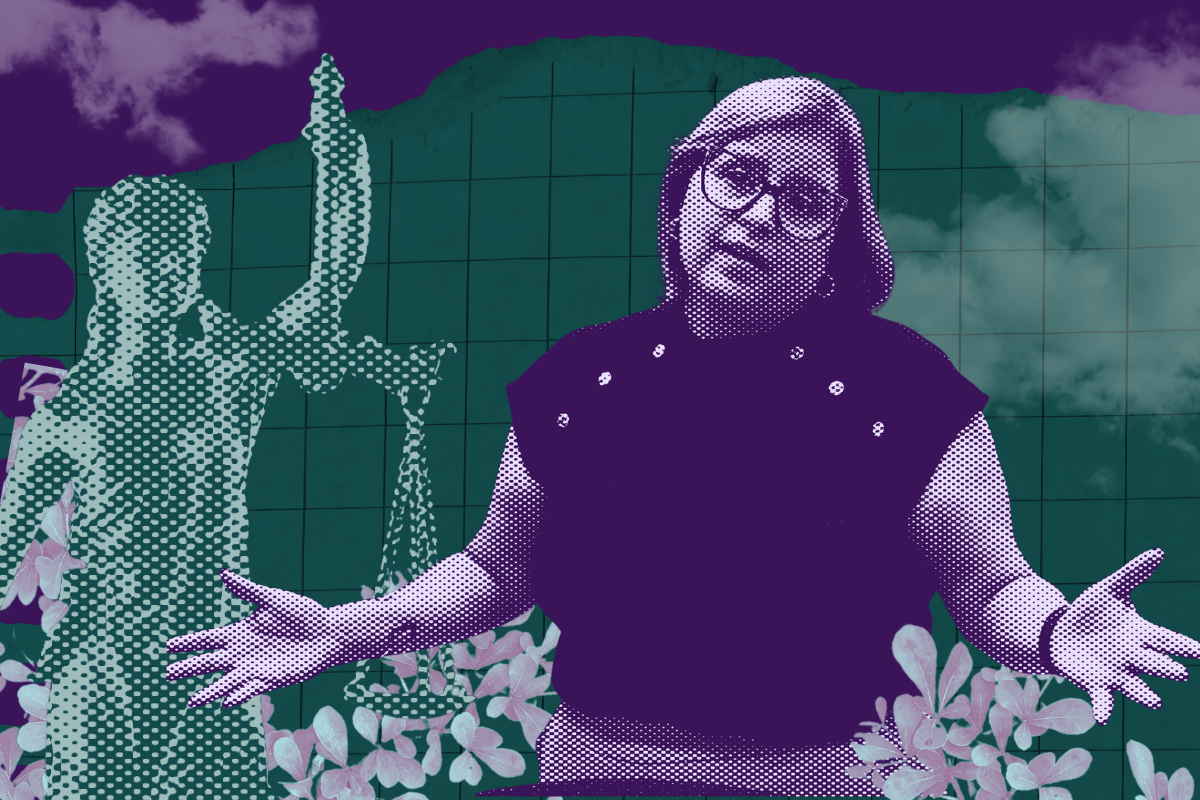La metáfora perfecta debe repetirse. En tiempos donde todo es desechable, descartable y de poca duración, insistir en el uso reiterado de cualquier cosa —así sea una metáfora— se presenta como una especie de simbólica resistencia. Las ideas no debieran responder a las lógicas del capital, a las urgencias de la inmediatez, al disparo de la baqueta en el que se ha convertido el debate público y del cual confieso —con bastante vergüenza y deseos de hacerlo mejor— he formado parte más de una vez. He gritado pensamientos antes de madurarlos, he tenido la prisa que los tiempos imponen y, en el proceso, aciertos y desaciertos me han llevado a comprender a un nivel más profundo que reflexionar es un asunto urgente y, por eso mismo, precisa de todo nuestro tiempo y nuestra calma. Eso justo quiero hacer con esta columna mensual que estreno hoy en Todas, un medio que he tenido el privilegio de ver nacer, crecer y darnos cátedra de responsabilidad y compromiso. Gracias por el privilegio de pensar sosegadamente en esta comunidad.
Pero la cuestión es la metáfora, así que regreso a ella. Es verdad eso que dicen de que somos como una muñeca rusa. Llevamos por dentro todas las personas que hemos sido y crecer, muchas veces, es crecernos una nueva piel, un nuevo cuerpo encima del que hemos habitado por un tiempo. Pensé que entendía esta idea bien, pero no fue hasta que comencé a maravillarme con el proceso de crecimiento y desarrollo de mi hijo, que pude comprender de qué se trataba.
Lo miro ahora, a sus casi dos años, y me pregunto ¿a dónde fue a parar aquel bebé pequeñito que se me enroscaba en un solo brazo? ¿Se lo tragó este bebé grande, casi niño ya, que tengo frente a mí? La única certeza es que la fascinación y la sorpresa, la nostalgia y la maravilla, serán las mismas con cada etapa que viva. Le crecerán muchos niños en el cuerpo, hasta que sea un joven, un hombre y le habiten todos, como nos habitan a todas, a todos, a todes.
Lo miro con curiosidad y pienso en las muñecas que tengo por dentro, en las niñas que fui, en la adolescente, en la mujer joven, en la mujer ya más madura, en la vieja que me espera al otro lado de unos años y aún no conozco, pero ya se asoma en la forma de algunas canas y líneas de expresión. A todas las quiero, las vividas y las esperadas, la presente y las ausentes, porque a todas me debo aunque a ninguna me parezca ya demasiado. Es bueno eso de no acabar siendo la misma muñeca siempre —en eso difiero de la rusa— porque crecer debiera, al menos, regalarnos la libertad de cambiar, de transformarnos, de ser muchas muñecas sí, con la misma esencia también, pero transformadas por la vida misma. En ellas pienso en estos días. La vida nos lleva siempre a reconectar, a convertirnos incluso por un instante, en una de esas que ya hemos sido.
A la niña tímida y “estofona” que prefería jugar sola fabulando en su cabeza, le digo que no tenga miedo a su extrañeza, que algún día encontrará su tribu, que volverán los bullies y la harán sentir exactamente igual, pero que la mujer que soy sabrá calmarle el dolor del estómago y el miedo a la burla y la humillación.
A la joven soñadora, le digo que está bien haber soñado sin límites, aunque los confines de su realidad económica le debieron haber llevado a mantener un pie sobre la tierra por su propio bien, le digo que no pasa nada, que ahora yo lo tengo todo bajo control.
A la joven veinteañera que acumuló más errores y vergüenzas de las que es capaz de mirar a los ojos, le digo que está bien romperse y volverse a componer.
A la mujer que soy le digo que está bien estar incómoda y buscar un nuevo aire, un nuevo espacio, una nueva forma de servir, de ser, de cultivar el terreno agrícola que somos todos. También, le recuerdo que la plenitud y el placer no tienen que ser estados de paso, que no hay dicha mayor que todo el amor que le rodea.
A la mujer que seré, le pido que me adelante un poco de su sabiduría, que me cuente alguna cosa de la que ya sabe ese cuerpo del futuro que se va a comer el mío.