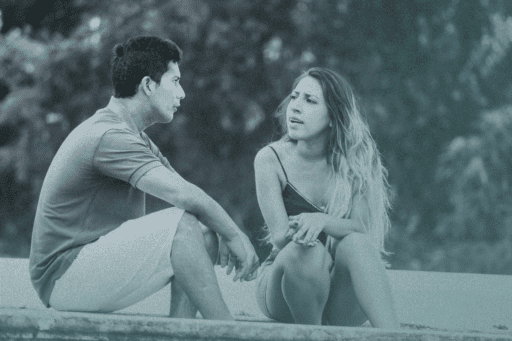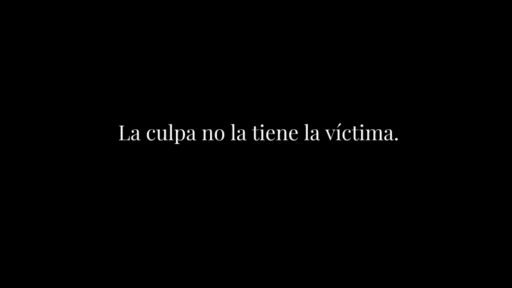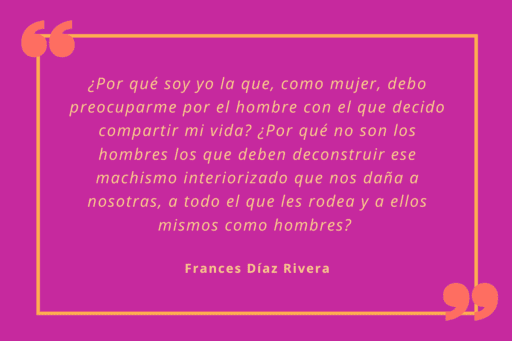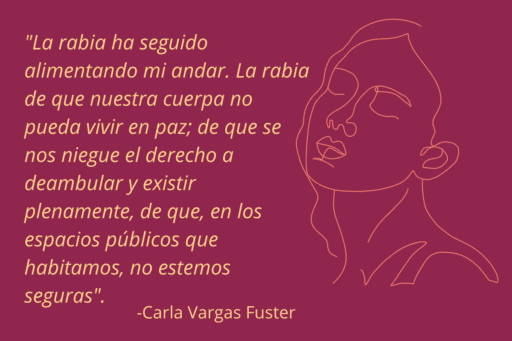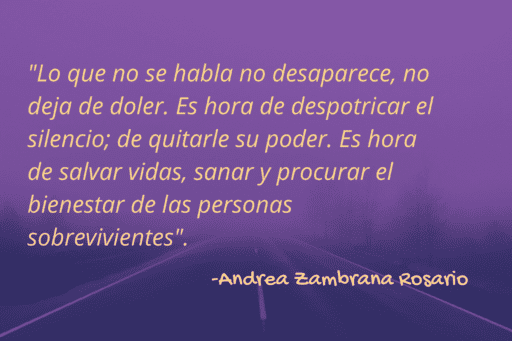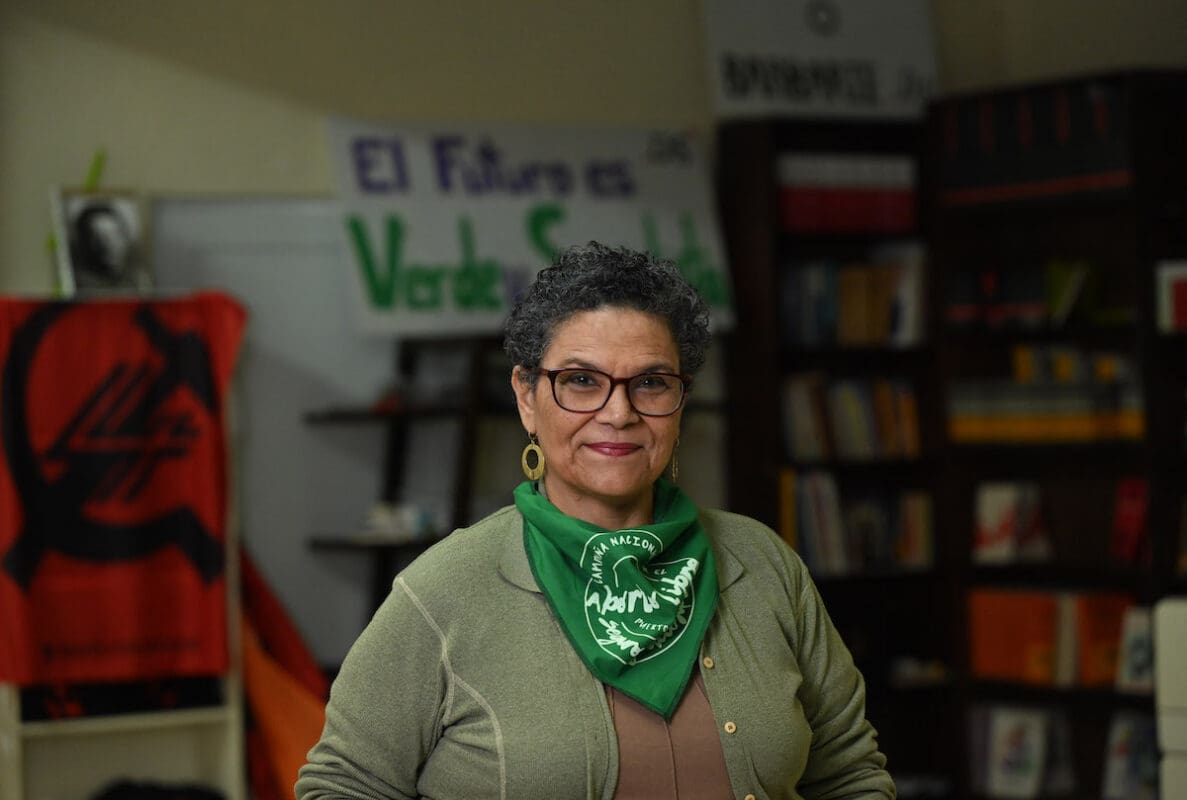Collage de fotos por Ana Castillo Muñoz
Es de noche. Abro la puerta del vehículo. El chófer me dice que el asiento de atrás está mojado. Hago una pausa. Pienso en sentarme sobre la humedad, pero no lo hago. Me acomodo en la parte delantera del Uber. En los primeros minutos del trayecto, reina el silencio, guardo mi celular, y con la yema del pulgar, rozo el dedo anular buscando acomodar una sortija, por si tengo que meterle un puño. No la llevo puesta. Procedo a quitarme los espejuelos. Las muchas series de asesinos seriales me han enseñado que si me meten contra el dash del carro, se rompen los espejuelos y los vidrios se podrían insertar en los ojos. Me quedaría indefensa y posiblemente ciega, pienso. La escena más fatal de todas, me digo en la mente. Remuevo el pensamiento. Al retirar los lentes de mi cara, los guardo en la cartera, respiro y pregunto su nombre para hacer conversación.
José me pregunta: ―¿Tú eres dominicana? Le digo que no. Contracuestiono, y me responde que sí. Él sí. Tiene 23 años, pestañas largas, labios abundantes, lustrosos y dos tonos de piel más claros que el mío.
―Pero, ¿de dónde eres? ¿Tú tienes una abuela de la isla? ―pronuncia, dejando entrever sus dientes blanquísimos y postizos, haciendo énfasis en DE LA ISLA.
―No la tengo. Mis padres son dominicanos ―respondo.
―Ah, pero tú eres dominicana ―refuta él.
―Uno es de dónde nace, ¿no? ―cuestiono, sabiendo el rumbo de esta conversación. No era la primera vez que me increpaban por nombrarme “más puertorriqueña y menos dominicana”, a pesar de reconocer orgullosamente mis raíces de café en jarra de aluminio y tambora.
Seguidamente, me dice que no lo tome personal, cosa que no hago, que es que suele preguntarle a los hijos de dominicanos que nacen en Puerto Rico que de dónde son. Alega que muchos de nosotros nos sentimos más boricuas que dominicanos, en comparación con los hijos de dominicanos nacidos en la ciudad de Nueva York. Asiento. Hago un conteo en mi cabeza de conocidos en la ciudad. Puedo entender. Creo que, en parte, tiene razón. Dice que no busca convencerme, que simplemente necesita poder hablar con otra persona ese asunto que tanto llama su atención. Le dejo saber que lo comprendo. Y procedo a explicarme, aunque no haya necesidad. Le comento que, para mí, defender y reconocer mi puertorriqueñidad es un acto de resistencia y mucha fuerza. Le digo, que dado a nuestro estatus colonial, según como yo lo veo, muchos puertorriqueños nos afianzamos en nuestra puertorriqueñidad, que si bien es compleja, para luchar contra el imperialismo yanqui y la americanización. Explico que nacer en este país tiene que ver con el amor a quemarropa; que uno siente tanto y tan profundo por este pedazo de tierra que duele, frustra y alegra al mismo tiempo. Es un amor intenso, voraz, complicado, desgarrador y a rabiar. Si la ferocidad tiene alma, vive en aquí. Todos en Puerto Rico, de una y otra forma, estamos muy conscientes que, a diario nuestra identidad, nuestros alimentos, nuestro sostén, nuestras tierras, nuestras aguas y nuestra existencia están en constante amenaza.
Al llegar a mi destino, esa conversación no me abandona.
Recordé que hace unos años, en una entrevista en República Dominicana, en el marco de la Feria del Libro, conversaba con un amigo escritor y le decía que aprendí a ser puertorriqueña después de grande. Me hice puertorriqueña por elección. Decidí reclamar y conocer nuestra historia no contada. Comencé a leer, a buscar en internet, a ir a manifestaciones, hacer preguntas, a escuchar, y más. En mi casa, no se hablaba de patriotismo boricua, ni de luchas independentistas, ni de políticos locales. En mi casa, mi mamá hablaba de otra libertad. Mami hacía cuentos de los tiempo de represión de Balaguer, de sus visitas a la cárcel a donde su amigo revolucionario Ramón, de su niñez en un campo en El Cibao, que no es la misma que la de un campo en Jayuya, de los supuestos demonios que más de una vez se le aparecieron a la vera del río cuando iba con sus amigas. Me hablaba de José Francisco Peña Gómez, un abogado y político dominicano, tres veces candidato a la presidencia del país, la promesa del pueblo que murió en mayo de 1998 tras un largo cáncer, a solo días antes de una nueva contienda electoral municipal en la cual figuraba como candidato a síndico del Distrito Nacional de San Domingo. Vi a mi mamá llorar esa muerte frente al televisor. Ese día, entendí muchas cosas; que la patria se lleva siempre consigo y que, la mayoría de las veces, hay algo de uno que insiste en perseguir la nostalgia. Seguramente, con esas lágrimas, ella también lloró otros duelos.
Y otras nostalgias, como las que he llorado recientemente. Escuché el disco que Bad Bunny lanzó el Día de los Reyes Magos. Lo terminé de escuchar mientras caminaba con mi mascota en un parque en Santurce, localizado sobre los recuerdos de una comunidad que expulsaron. Desde el parque, se divisa la única residencia viva entre medio de los altos edificios que invisibilizan el vacío que dejaron allí. En lo que caminaba, reflexionaba sobre los espacios comunes que abundan en unos sectores y carecen en otros, y sobre cómo hacer actos de presencia es reclamar lo que fue nuestro, como San Mateo de Cangrejos, la calle Loíza, Río Piedras, Dorado, Rincón, Vieques, Puerto Rico. Revisité la conversación con el joven del Uber en cuanto sonó un dembow en mis oídos.
DeBí TiRaR MáS FoToS fue la última pieza que necesitaba para terminar de apalabrar un sentimiento que me ronda la cabeza y el cuerpo desde hace muchas semanas. Meses. Como muchos, experimenté el taco en la garganta, y me puso a pensar en la migración sobre todo en un momento en la que una se encuentra en la posición de hacer sus maletas y salir del archipiélago. Este disco, aparece en un momento en el que resiento muchísimo la ausencia y la sensación de pérdida de mi identidad como puertorriqueña. Aquellas cosas, prácticas y ademanes que yo sentía o entendía como parte de la identidad, de un momento a otro, ya no están. Cuando miro al pasado, reconozco que esa fuerza identitaria radica en las doñas boricuas vecinas de la calle Río de Janeiro, donde crecí. Entre ellas, mi abuela postiza, doña Rosa, quien falleció en marzo de 2023, y fue puerto y vocero de un Puerto Rico que nunca conocí. Ella me regaló algunos de sus recuerdos, me enseñó a imaginarme su vida en Manatí, su quebrada, sus trabajos en una fábrica textil, en cómo habría de ingeniárselas para sacar adelante a tres muchachos en una ciudad creciente y hostil. En estos momentos que mi identidad y sentido de pertenencia están en juego, ¿qué significancia tiene sentirse incompleto aquí y allá? ¿Hacia dónde se mueve uno cuando siente que no le queda suelo? ¿Se puede ser puertorriqueña sin sentirse fragmentada? ¿Será que el chofer incorporó en mí el sentimiento de destierro? ¿Cómo hacer patria sin saberse parte de la tierra firme? ¿Soy suficientemente boricua con padres dominicanos? ¿Soy suficientemente dominicana naciendo en Puerto Rico? ¿Con qué ojos me ven allá? ¿Con cuáles ojos me veo aquí? ¿Cómo se reconstruye la identidad? ¿Qué es ser puertorriqueña ahora? ¿Será el Caribe un puente para yo ser mientras exista? DtMF es verdad y también el recordatorio de que puedo ser puertorriqueña donde sea, aunque no sepa cómo.
El sentimiento de identidad perdida me deja flotando entre medio de ambas islas.
En lo que encuentro respuestas a estas preguntas, hago las paces con el Conejo Malo, regreso a la nostalgia y le soplo el polvo a algunas cajas para cuando me toque irme, que será muy pronto.