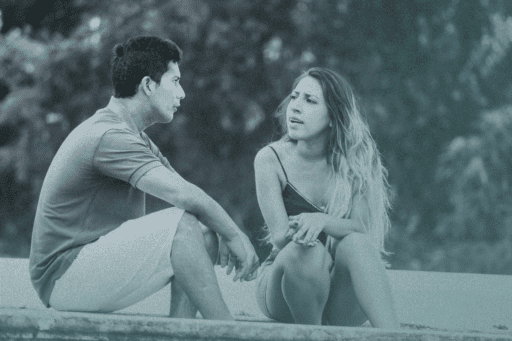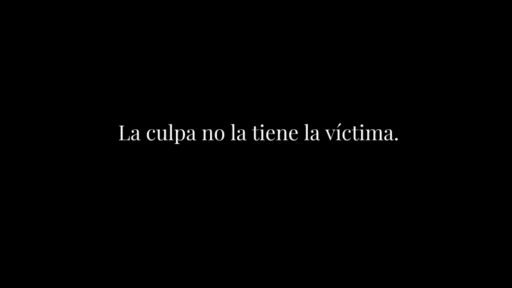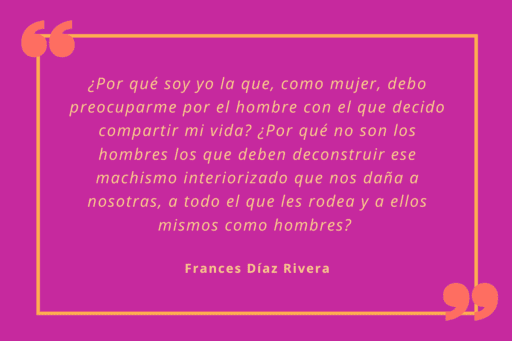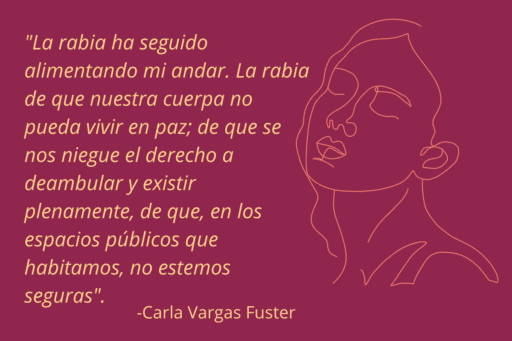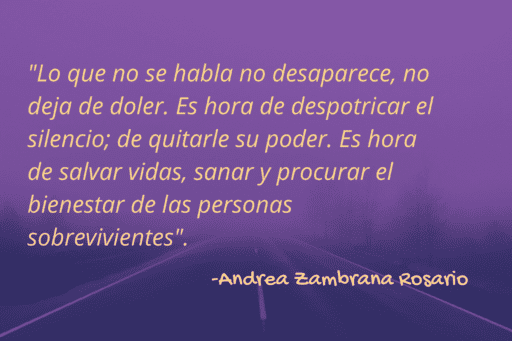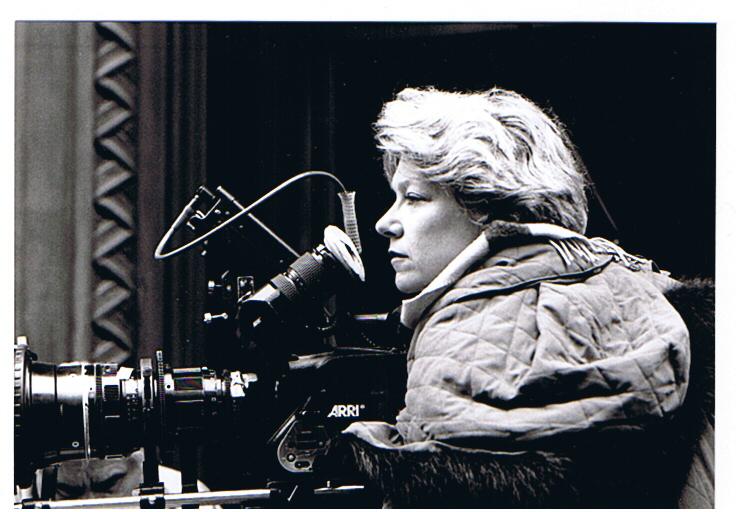(Foto de archivo de Ana María Abruña Reyes)
Nunca había visitado una de estas clínicas. He ido a manifestaciones, he defendido su acceso y seguridad, pero nunca había tenido que pisar una. Recibo un mensaje días antes de una vieja amiga.
“Necesito que me acompañes a abortar. Es el sábado a las 9:00 a.m.”. Quedé paralizada. Claro que la acompañaría. Sin embargo, no pude evitar estremecerme. Mi amiga, con la que no hablaba hace años, me había escrito porque haría algo “innombrable”, aunque muy común. El aborto es una “mala palabra”. Era algo a lo que no podía invitar a su mamá ni a su novio. No conozco a una familia que hable de este procedimiento como lo harían de una operación de corazón abierto o de apendicitis. Y estoy segura de que, en la gran mayoría de ellas, al menos hay una que lo ha hecho.
“Claro, me avisas cuando vengas subiendo. Te espero”. Traté de estar lo más serena posible, aunque no dejé de pensar en eso ni un momento. No volvimos a hablar hasta el sábado a las 8:10 a.m. “Buenos días, ya voy por Caguas”. Yo ya estaba lista.
Esa noche del viernes no pude dormir bien pensando en lo que me encontraría en esa clínica. El aborto es una “mala palabra” y también -dirían los religiosos antiderechos- un camino que te lleva al infierno. A veces, cuesta mucho desprenderse de toda la moral cristiana que te impusieron y te hicieron memorizar desde pequeña. Sería un matadero como dicen, las enfermeras nos juzgarían con la mirada mientras hacen “su trabajo”, el doctor haría preguntas incómodas para provocar dudas en la decisión de mi amiga. Tenía todos los escenarios en mi cabeza y había planificado cada reacción para hacerle frente. Vivir a la defensiva es drenante.
Llegamos y, para nuestra sorpresa, nos encontramos con un grupo de señoras al cruzar la calle, con una bocina y unos pañuelos azul celeste que les colgaban de sus cuellos. “Salva las dos vidas”, se leía de uno de sus letreros. Mi amiga se puso muy nerviosa y yo estaba lista para responder a cualquier confrontación. Ninguna se acercó.
Cuando entramos, suspiré al corroborar que no parecía un matadero. La oficina estaba limpia, olía muy bien y de las paredes colgaban unos cuadros que aludían a siluetas de un cuerpo feminizado. Habían tres mujeres sentadas en la sala de espera. Tenían sus caras de medio lado y evitaban alzar la cabeza. Miraban de reojo y cuidadosas. Parecía como si temieran que alguien las reconociera. Supongo que la Iglesia ha hecho bien su trabajo, pensé. Una joven, de algunos 14 años, estaba con una señora mayor que la acompañaba. No alcancé a escuchar si era la mamá, la tía o incluso la abuela, pero allí estaba. La agarraba con fuerza y le acariciaba las manos. A su lado, había una mujer sola, tenía gafas y no despegaba la mirada de su celular.
Mi amiga se anotó y se sentó a mi lado mientras esperábamos. Hablamos de todo y de nada. Aunque disimulaba, sabía que estaba ansiosa. Decidí hablar poco y, simplemente, dejarle saber que estoy con ella. Total, me había pedido que la acompañara, no que le hiciera una sesión de terapia. La llamaron y me quedé con las otras tres mujeres. Entró una y, luego, otra. Ambas con la misma mirada evasiva. A diferencia de las oficinas médicas comunes, no dijimos una palabra. Ya éramos seis en esa pequeña sala. Llamaron a la adolescente y la señora que estaba con ella rompió en llanto. Entraron. En ese momento, pensaba mucho en las razones por las que estaría embarazada. Me alegré de que esta clínica estuviera entre sus opciones y que, también, hubiera alguien con ella. A los 14 años, solo toca estudiar e ir al cine con los amigos y amigas, no parir un hijo.
Las otras dos mujeres estaban solas, también. No podía evitar cuestionarme por qué no había nadie acompañándolas. ¿Dónde estaban sus redes de apoyo? ¿Tienen? ¿Decidieron hacerlo solas? ¿Les da vergüenza? ¿Quisieran o no quisieran el abrazo consolador que a veces solo las madres saben dar?
De momento, comienza a sonar una música cristiana por la bocina que vimos al cruzar la calle. Yo no dejaba de mirar las caras de estas dos mujeres. El sentimiento de culpa no solo había llegado con ellas, sino que ahora se plantaba frente a la clínica y no las dejaba continuar con su decisión en paz. El juicio de la familia, de los vecinos, del grupo de la iglesia, de su pareja que la quería obligar a parir, se juntaban sin tregua. Un hombre predicaba por encima “toma la decisión que te dará paz”. ¿Qué sabe este hombre de paz?, me preguntaba mientras lo veía alterando a media calle con su discurso.
Intenté distraerme del coraje que me producía ese atrevimiento. Un hombre hablando de algo que no sabe ni sabrá: el aborto. Con tanto padre ausente, y este señor quiere meter la cuchara en los ovarios de otra persona, pensé. Lo ignoré y continué mirando con detalle a estas mujeres. Imaginé sus vidas fuera de esta sala y las abracé en secreto. Ojalá tengan con quien hablar de esto después, pensé. Todas se veían muy comunes, mujeres que podrían ser mis amigas, mis hermanas o lo que eran, completas desconocidas. Me preguntaba cuántas habrán a mi alrededor, además de mi amiga, que nunca han hablado de esto. Mujeres que han callado por una culpa que siempre ha venido desde afuera. Una culpa que han querido que carguemos como un traje de criada rojo carmesí. Y que con todo y eso habían llegado a esperar su turno.
Una complicidad nos congregaba esa mañana. Todas sabíamos para lo que estábamos y no había que decirlo, aunque me hubiera gustado que sí. Que hubiéramos podido intercambiar experiencias, hablar sobre estas decisiones como hablamos sobre la menstruación o algún otro asunto médico.
Pasaron dos horas y mi amiga seguía adentro. “Ya me hicieron el proceso. Estoy en el área de recovery descansando y comiendo una merienda. Salgo pronto”. Suspiré aliviada. Salí afuera a hacer una llamada. En ese momento, un carro se paró frente a la clínica. Una mujer que no había visto salió llorosa; un hombre la recogió. No pudo bajarse ni acompañarla, pero la recogió. Me cuestioné su ausencia en la sala, su poca o ninguna injerencia en el procedimiento. Probablemente, le hizo el favor de buscarla o no quiso involucrarse mucho más, pensé.
La señora que acompañaba a la joven también salió. Tenía los ojos hinchados y la cara brillosa, cargaba una lonchera de la que sacó una manzana. El teléfono sonó. “Ya pasó. Ahora, no sé cómo viviremos con esto”. El sentimiento de culpa era compartido, la señora se sentía “cómplice”, aunque sabía de qué lado estaba.
Ahora solo pensaba en las que no tienen la suerte de la complicidad, en las otras mujeres que estaban solas en esa sala. También, pensé en las personas gestantes que mueven cielo y tierra para gestionarse un aborto, pues viven en un país donde la salud pública no es una prioridad para las mujeres y menos para las personas trans. Pensé en las que no tienen la oportunidad de llegar a esta clínica y arriesgan sus vidas con abortos inseguros y poco salubres. Recordé con nostalgia a las muchas abuelas que no conozco y que tuvieron que parir ocho, diez, once hijos sin la opción del descanso o la barrera anticonceptiva. Recordaba todas las que son obligadas a parir, directa o indirectamente porque el aborto no entra en la conversación como una opción. Pensé en las madres que tengo en las redes y que, muchas veces, se cuestionan su maternidad. Esas mismas que nunca serían capaces de reconocerlo porque el precio y la culpa serían sin precedentes. Pensaba y seguía mirando. También, las abrazaba en mi mente.
Regresé a la sala de espera y ahora solo quedaban dos mujeres. Esperaban sin prisa, como yo. No dijimos nada. El silencio nos acompañaba. Mientras afuera el mundo arde, planifica y decide por nosotras, aquí, juntas, y, sin mucho qué decir, jugamos a hacer lo que nos da la gana.