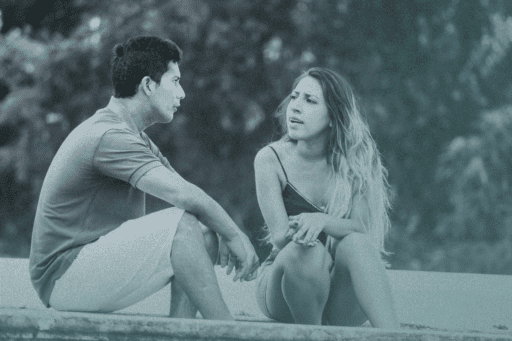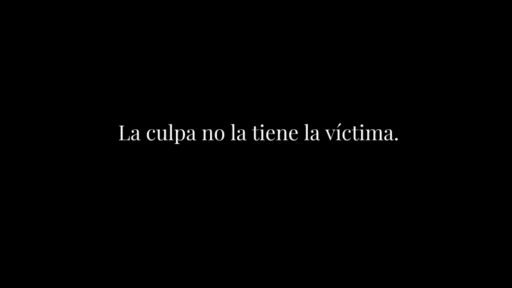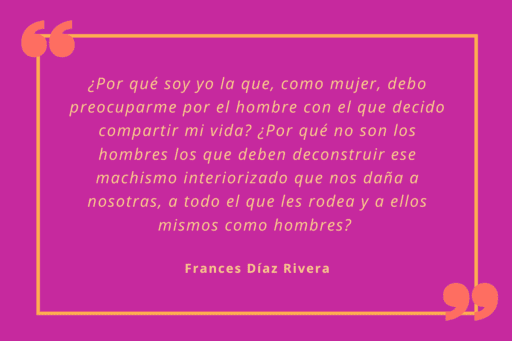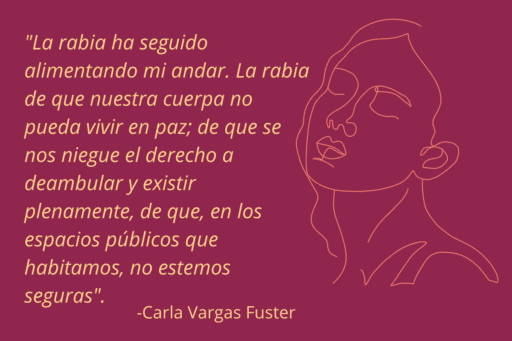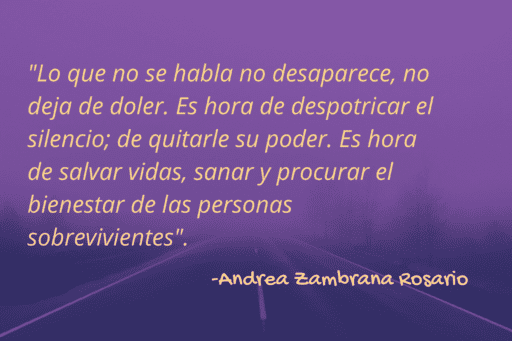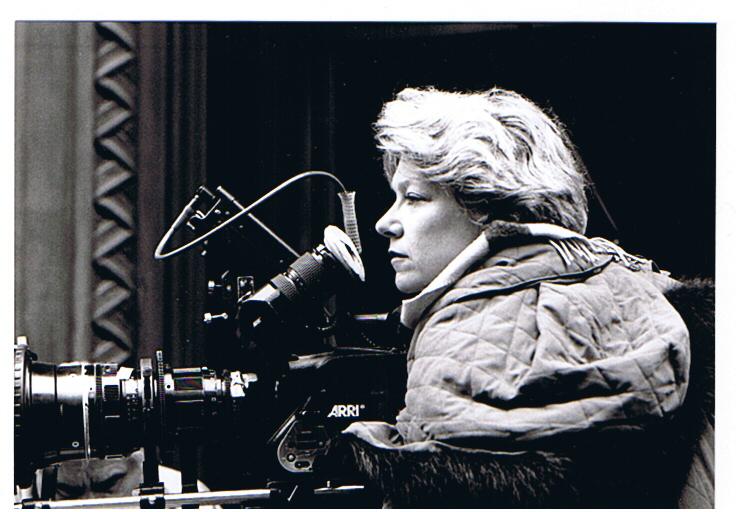La semana pasada, traté de ir a la manifestación convocada el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, pero no logré pasar al área de la actividad y me tuve que ir sin participar. La Policía no me dejó pasar.
Eran muchos policías, una fila que hacía una barrera y sus caras eran de poco amigos. Estaba sola con mi caminador azul y una pancarta que, con humilde habilidad artística, había pintado a mano. Leía: “8M: Las playas son de TODES. #Accesibilidad”, y había dibujado varios íconos de personas en sillas de ruedas.
Soy una persona con diversidad funcional. Soy una mujer joven y me río mucho, aunque vivo con una condición médica grave, y se nota al mirarme: uso aparatos ortopédicos de plástico en ambas piernas y me muevo con instrumentos que son ayudas para la movilidad, como mi caminador azul o una silla de ruedas.

Y, sin embargo, muchas personas sin discapacidad no reconocen que tengo una serie de necesidades bien distintas para hacer las cosas. No saben cómo reconocerlo o cómo incluirme, muchas veces, aunque la ley lo exija, como el requerimiento de tener baños para personas con impedimento o garantizar el derecho al voto.
En un concierto de música en el que tenía un pie fracturado, y aún fui a bailar, una persona de seguridad me dijo que el baño era solo para personas discapacitadas. Me reí y dije, “bueno, este andador no es decorativo”. En las elecciones pasadas, aunque elegí votar en un centro que estuviese habilitado para personas con diversidad funcional, un voluntario me miró a la cara y me dijo que pasara a votar en uno de los salones “bajando dos pisos de escaleras”. Tuve que señalar a mis piernas y decirle que, de hecho, no podía bajar por ninguna escalera. Luego de muchas vueltas, logré encontrar un ascensor y votar.
Pero, la semana pasada, no tenía dónde estacionar mi carro, ya que la marginal estaba completamente bloqueada y no me sentí segura. Estacionar mi carro cerca del Jardín Botánico no era una opción, no tan solo porque la caminata iba a ser demasiado extensa para mi condición física, sino que las aceras no estaban en buen estado y podría tropezar tratando de llegar. Sentí que mi cuerpo, que es tanto más frágil que otros, no estaba seguro en ese espacio. Me tuve que ir, y cuando llegué a casa, se me salían las lágrimas de rabia.
La rabia y la frustración son sentimientos que me acompañan a diario en una sociedad que construye sus ciudades y estructuras llenas de barreras físicas.
Todas las personas pueden usar una rampa, pero no todas las personas pueden subir unas escaleras. No tan solo alguien con diversidad funcional, pero una persona embarazada o con un niño pequeño y un coche, necesita una rampa. Sin embargo, las escaleras son la norma.
Desde el momento que nos levantamos por la mañana, las personas con diversidad funcional tenemos que estar luchando. Si alguien me invita a una pizzería, yo tengo que primero llamar al sitio o hacer una búsqueda intensa por internet y ver si es un edificio antiguo, si hay escaleras para entrar, si yo puedo ir o no. Esa es mi realidad, y eso que reconozco que soy afortunada y nací en 1990, año en el que Estados Unidos pasó el Americans with Disabilities Act. Antes, no había una ley que requiriera tener rampas en las aceras, puertas lo suficientemente anchas para sillas de ruedas ni intérpretes de señas en hospitales u oficinas de gobierno. No era ilegal discriminar en el trabajo contra personas por un impedimento o condición de salud. Piénsalo por un momento: solo tenemos 33 años de tener derechos básicos. Quiere decir que, antes de mí, muchas personas tuvieron que luchar, pero estoy cansada y frustrada por el largo camino que todavía hay que andar hasta la verdadera inclusión. Muchas veces, aunque cuento con un sistema de apoyo increíble de familiares y amigos, siento que es un camino solitario.
Quisiera que existiera en Puerto Rico un grupo de cambio social hecho por y para personas con diversidad funcional para yo poder unirme. Si alguien conoce de uno, por favor, déjame saber. Quisiera que los grupos que convocan marchas, protestas o actividades de cambio social tuviesen un protocolo para incluir a personas con diversidad funcional y que nos sintiéramos, además de incluides, segures. Quisiera que estos protocolos fuesen anunciados cuando se anuncien los eventos. Si podemos organizar espacio para niñes y sus necesidades particulares, también podemos hacerlo para personas con diversidad funcional; un tipo de “safe zone” o zona segura.
Creo que, muchas veces, las personas con diversidad funcional no asisten a eventos de protesta porque temen por su seguridad. Yo misma me he autovetado de ir a actividades, pues mi salud ya es frágil de por sí y no puedo ponerme en una posición de peligro. Si hay una manifestación o protesta en la que entiendo que puede intervenir la Policía con su fuerza de choque, yo decido no asistir. Sin embargo, si es una protesta que no parece tendrá ese riesgo, como la que convocó la Coalición 8 de marzo, y que busca unir a todo tipo de mujeres, pues yo quiero estar ahí. Quiero que mi voz sea parte del grito colectivo que se alza. Yo quiero ser y representar al grupo sumamente variado que somos las personas con diversidad funcional, personas vulnerables, marginadas y, muchas veces, olvidadas.
Por un 8M en el que protestar sea un derecho y no un privilegio. Por un 8M con más mujeres y personas con diversidad funcional incluidas. Por un Puerto Rico en el que todas mis hermanas en ruedas y yo tengamos acceso a las aceras, acceso a las calles, acceso a las playas y acceso a la salud.

Foto por Miguel Muñoz (@sonandoconmiguel)