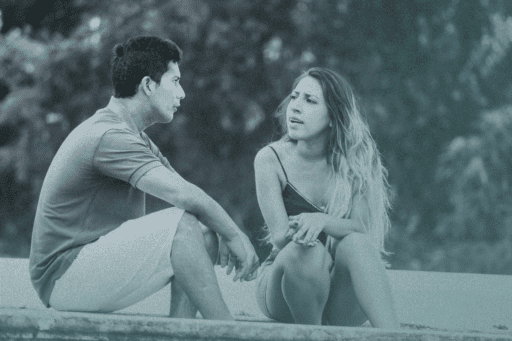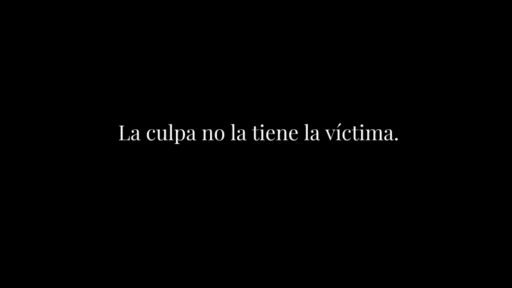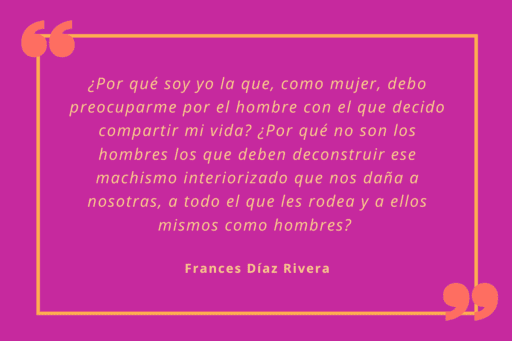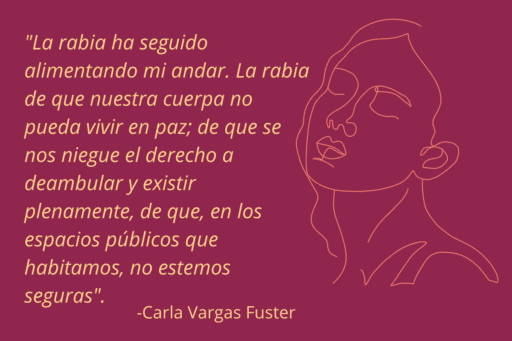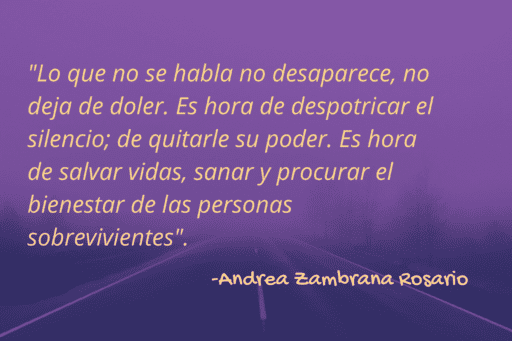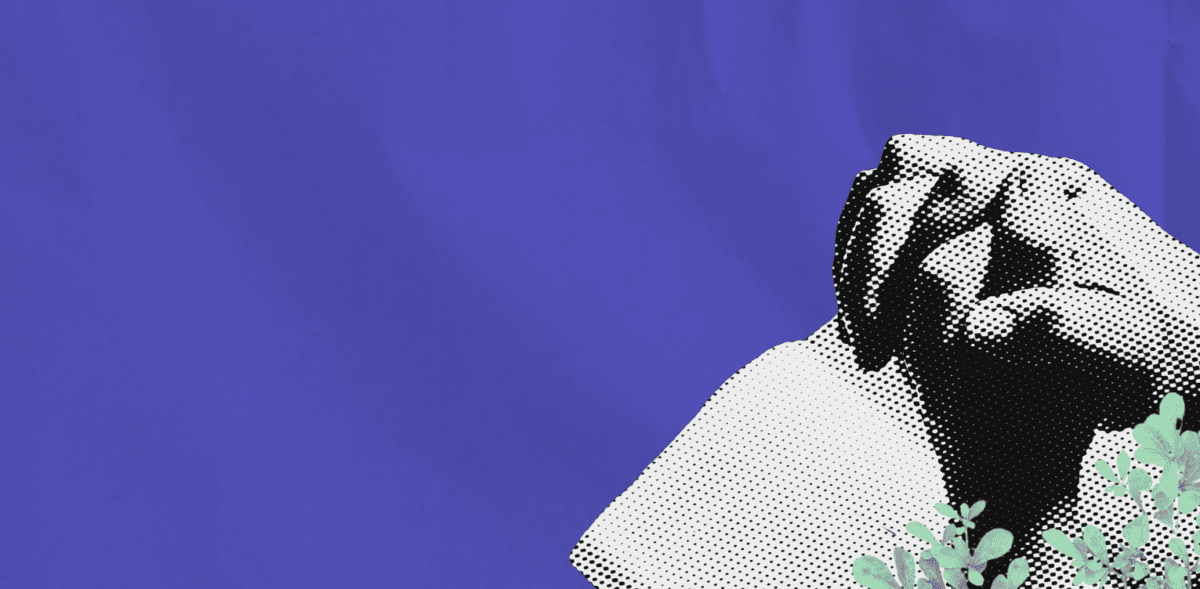Nota de la editora: Esta es la tercera historia de una serie que trabajó Todas en colaboración con Coordinadora Paz para las Mujeres y su revista Voz de Voces. La serie aborda la violencia sexual en las comunidades de fe en Puerto Rico.
Foto de Ana María Abruña Reyes / Ilustración de Nicole Hernández- Buenaaas Creativo
Una mañana de octubre hizo un alto en su apretada agenda para recibirnos en su sencilla oficina pastoral, ubicada en el segundo piso de un edificio en la calle Mariana Bracetti, en Río Piedras.
De voz cálida, clara y verbo contundente, la obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Lizzette Gabriel Montalvo, es la menor de tres hermanos de una familia luchadora del barrio Santana de Arecibo. Promotora de la diversidad, la inclusión, la equidad y la educación con perspectiva de género, la guía espiritual se define como una mujer sensible, “media rebelde” y ecléctica de pensamiento.
“No olvido mis raíces, me identifico con los vulnerables y amo la justicia —no la que se da desde un estrado— sino la que le podemos hacer a los que tenemos en derredor”, afirma la reverenda de 60 años de edad.
“Por ahí he empezado a escuchar una frase de compañeros, compañeras, amigos, amigas, lo supe el otro día, que me están llamando la ‘obispa del pueblo’, y eso me asusta porque es una gran responsabilidad… No me puedo equivocar —y me he equivocado montones de veces—, pero son muchos los ojos encima de mí y tengo que hacer las cosas bien, como me decía mi mamá”, asevera la primera mujer consagrada obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, cuyo episcopado vence en 2028.
Moderna en su atuendo, lleva cuello clerical con chaqueta color granate y pantalón negro a cuadros, cabello corto con canas y maquillaje permanente en el contorno de los ojos. Luce varios piercings en la oreja derecha y, en el antebrazo izquierdo —se sube la manga para mostrar—, un tatuaje con dos corazones, un latido y las letras “L”, de su nombre, y “P”, de su ahijado Pedro José, de 14 años.
“El primer bibí se lo di yo porque a su mamá la dejaron en el hospital”, dice sobre el adolescente, a quien considera como un hijo. Sobre su escritorio hay dos fotografías enmarcadas de Pedro y, en un estante de la pared, destacan otras fotos de sus padres, sobrinos, otra ahijada —Ariana, de cinco años— y de varios sobrinos nietos.

A principios de 1980, mientras la teología feminista despuntaba en púlpitos boricuas, la pastora desafió el patriarcado y comenzó a abrirse paso en el clero protestante, en tiempos en que eran contadas las mujeres que alcanzaban el presbítero.
A los 17 años, “recibió el llamado del Señor” de servir en un ministerio, pero el comité de la iglesia a la que asistía, integrado en su mayoría por mujeres, no dio paso a su ordenación. “‘Dios te tiene que estar llamando para otra cosa porque nosotras no conocemos muchas pastoras’”, recuerda que fueron las palabras del comité.
“Yo era muy joven, pero me dolió mucho porque los votos que tuve en contra fueron de mujeres, y es duro. Después, cuando tenía 24 años y me nombraron por primera vez a una iglesia, un pastor muy mayor me dijo: ‘tú lo que vas a durar es un mes’. De un mes, llevo 36 años demostrando que sí, se puede”, expresa.
“Este es un proceso político también. Hay gente extremadamente conservadora en nuestras iglesias, hay campañas, hay de todo, porque el patriarcado no es algo que podamos borrar con un líquido o una goma de borrar, es algo que tenemos que seguir trabajándolo para eliminarlo de la forma más saludable posible”, dice.

Su formación
Cuenta que sus padres trabajaron duro en fábricas para que sus hijos alcanzaran la educación universitaria que ellos no pudieron tener. Los fines de semana vendían frituras en un quiosquito frente a su humilde hogar en el barrio Santana, donde en su niñez, la obispa correteaba por el batey y subía a palos de mangó.
A la temprana edad de 16 años comenzó estudios en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo, y a los 20 años, ya tenía su primer título universitario: un bachillerato en enfermería. Cuenta que para llegar a la universidad tenía que coger dos carros públicos y, cuando se le terminaban los $20 que sus padres le daban para pasar la semana, regresaba caminando a la casa, lo que le tomaba una hora.
La reverenda ejerció la enfermería por un año en un hospital en Manatí y guardó “unos ahorritos” para continuar estudios postgraduados en el Seminario Evangélico, en Río Piedras. Allí hizo una maestría en Teología y Divinidad y, posteriormente, un doctorado en Asesoramiento Pastoral para Familias.
Mi juventud fue bastante acelerada y siempre estaba fuera de grupo porque eran mayores que yo. Hice mis travesuras como todo el mundo”, cuenta con picardía para agregar que en esos años jugaba voleibol y sóftbol.
Gabriel Montalvo no tenía becas. Para costearse sus estudios en el Seminario Evangélico cuidaba enfermos en hospitales. “La iglesia también me daba algo para el hospedaje y trabajaba en la biblioteca del Seminario a dos pesos la hora. En la cafetería nos fiaban el almuerzo”, evoca la teóloga, quien para esa época había logrado comprarse un carrito y viajaba los viernes a su pueblo natal.
“Era un Datsun B-210 standard verde que, gracias a Dios, consumía poca gasolina. La autopista era hasta La Virgencita y yo iba velando las pesetas que se caían al piso y nadie recogía en el peaje. Me bajaba y las echaba para poder pasar porque a veces no tenía para pasar el próximo peaje”, rememora.
Su abuela materna, Rosa, una mulata con quien no tenía lazos de consanguinidad, fue una figura clave en su niñez. “Ella no sabía leer ni escribir, pero era una universidad; tenía una sabiduría extraordinaria. Eso me formó en mis primeros años. Mi papá y mi mamá fueron dos referentes porque trabajaron duro para darnos la mejor educación posible. Mi mamá era una fajona, trabajó en fábricas de costura; igualmente, mi papá”, dice la religiosa, quien a los 15 años comenzó a asistir a la iglesia y menciona entre sus mentores al obispo retirado Juan Vera.

Además de enfrentar el patriarcado en la iglesia, la religiosa abrió brechas en otro mundo dominado por hombres: la Guardia Nacional de Puerto Rico, donde alcanzó el rango de primera teniente y fue la primera capellana del cuerpo castrense. Hace 22 años que reside en Caguas, pero visita con frecuencia Arecibo, donde mantiene lazos con familiares y amistades del Barrio Santana.
En 1989, mientras estudiaba en el Seminario Evangélico, conoció a fondo el feminismo, a través de la reverenda Sandra Mangual Rodríguez, quien era su profesora de teología feminista. “Ella me invitó a varios grupos, ahí estaba la doctora Nina Vidal, la psicóloga Mercedes Rodríguez. Ahí empecé a conocer otros ministerios, otras mujeres, otros ambientes. Ahí mis ojos se abrieron. A veces justificábamos unas conductas porque fue lo que aprendimos, pero ahí se rompió el cascarón”, asegura.
¿Cómo lleva el mensaje de perspectiva de género?
Ciertamente, la resistencia sigue, en algunos casos solapadamente, y en otros, abiertamente. Pero romper patrones no es quién hace más fuerza ni quién grita más duro. Se hace con el ejemplo, la palabra, en mantenerse firme en la equidad y en comunicar a otras generaciones lo duro que fue llegar hasta aquí. Yo no fui la primera, soy la primera obispa, pero la primera pastora metodista en recibir una ordenación fue Julita Torres Fernández, de Ponce. Ella también fue un ejemplo para mí.
La obispa Gabriel Montalvo reconoce que el proceso de cambio es lento, pero sabe que no es imposible. Ella es el mejor ejemplo. “Para colocar la palabra género en nuestro libro de disciplina, ley y orden, tuvimos un debate de como un día y medio. Eso fue hace muchos años; ya, gracias a Dios, la palabra género está en nuestro libro, pero costó”, agrega esta lideresa metodista con la satisfacción de quien logra hacer camino al andar.